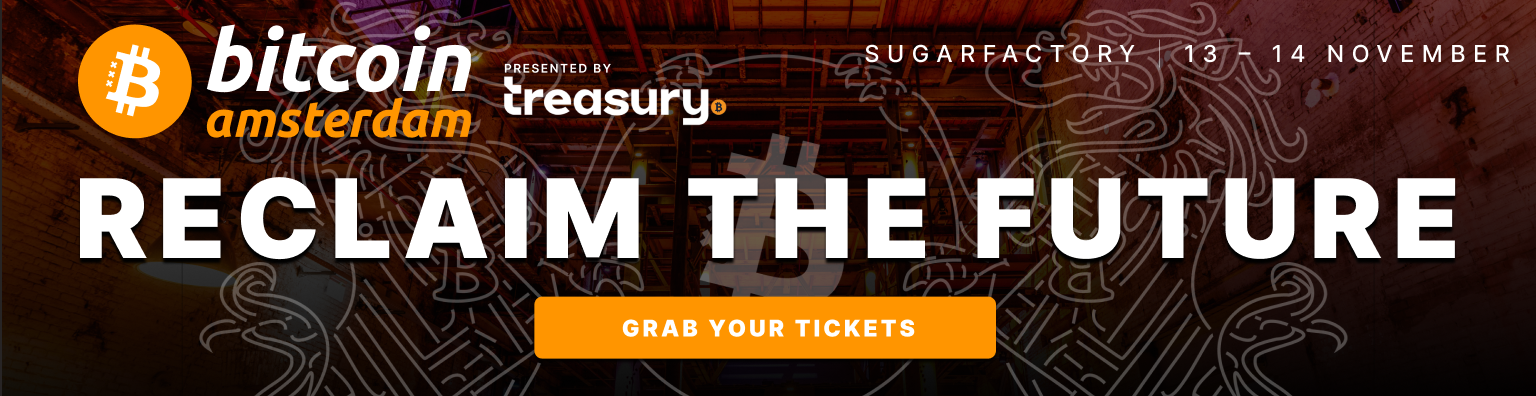Por: Pablo Rutigliano
En la Argentina se discute política como si el problema fueran los nombres, los partidos o las ideologías. Se discute peronismo, antiperonismo, libertarios, derecha, izquierda. Se discuten consignas, enemigos y relatos. Pero no se discute el sistema. Y cuando no se discute el sistema, el resultado es siempre el mismo: el poder real permanece intacto, la economía se vacía y la sociedad paga el costo.
Esto no empezó ahora. No empezó con este gobierno ni con el anterior. Pasó con todos. Pasó con gobiernos militares, con gobiernos civiles, con gobiernos “nacionales y populares”, con gobiernos “pro mercado”. Cambiaron los discursos, cambiaron las estéticas, cambiaron los culpables de turno. Nunca cambió la arquitectura del poder.
La política argentina no transforma la realidad económica: la administra. Administra crisis, administra pobreza, administra crecimiento fugaz, administra endeudamiento y administra frustración social. Y en ese proceso, siempre hay una constante: un grupo reducido concentra renta, decisiones y beneficios, mientras la mayoría queda atrapada en un esfuerzo cotidiano cada vez más estéril.
Hoy se habla de reducir el Estado, de achicarlo, de hacerlo eficiente. Pero nadie se anima a discutir lo verdaderamente importante: qué Estado tenemos, para qué sirve y quién lo ocupa. Porque la verdad incómoda es esta: la Argentina no tiene trazabilidad económica en ningún nivel de la arquitectura estatal. No existe un sistema que permita saber con claridad qué se produce, cuánto vale, quién captura el valor, quién lo pierde y cómo se distribuye.
Discutir el tamaño del Estado sin discutir su arquitectura es vaciar el debate. Reducir un Estado que no traza, no controla y no protege no genera libertad. Genera más concentración. Genera más desequilibrio. Genera más pérdida de valor nacional. Y expandir un Estado capturado por intereses sectoriales tampoco genera justicia. Genera privilegios.
El problema central es quién ocupa el Estado. Porque cuando uno observa con detenimiento, lo que aparece siempre es lo mismo: los mismos nombres, los mismos apellidos, los mismos grupos económicos, las mismas bancas, las mismas empresas, los mismos intereses. Cambian los gobiernos, pero el elenco de poder permanece.
Funcionarios que provienen del poder concentrado, reguladores que responden a los mismos intereses que deberían controlar, legisladores que representan estructuras económicas antes que ciudadanos. Provincias que votan representantes que no defienden la economía provincial, sino negocios ajenos al territorio. Se habla de federalismo, pero no hay representación económica real.
Entonces la pregunta es inevitable: si los que gobiernan son siempre los mismos, si los que regulan responden a los mismos intereses y si los que legislan protegen a los mismos grupos, ¿qué es lo que realmente puede cambiar en este país?
La respuesta es dura, pero evidente: no cambia nada en lo esencial.
Mientras tanto, se anuncian grandes inversiones, cifras rimbombantes, acuerdos históricos, aperturas al mundo. Pero la gente se queda sin trabajo. Las pymes cierran. La industria se achica. El mercado interno se destruye. Y nadie explica con seriedad dónde está yendo ese dinero que se anuncia.
Porque no va al salario.
No va al empleo.
No va a la industria nacional.
No va al desarrollo territorial.
Va a estructuras concentradas, a intermediaciones financieras, a negocios de escala que no derraman, a modelos extractivos que no integran. Va a un esquema que no construye país, pero sí consolida poder.
Este modelo, como tantos otros antes, vuelve a cometer el mismo error estructural: sacrificar el mercado interno en nombre de una supuesta eficiencia. Pero el mercado interno no es una consigna ideológica. Es una realidad matemática. Es empleo, es consumo, es industria, es estabilidad social. Cuando se lo destruye, no se libera la economía: se la desarma.
Las pymes son las primeras en caer. Suben los costos, cae el consumo, se abren importaciones sin protección y la ecuación deja de cerrar. Entonces aparece la obligación de importar para sobrevivir o directamente cerrar. Eso ya lo vivimos. Los que peinan canas lo recuerdan con claridad. Los años noventa no fueron una teoría: fueron una experiencia concreta. Y el final ya lo conocemos.
Hoy la historia se repite con otro lenguaje. Se habla de libertad, pero la libertad real no existe cuando no hay trabajo estable, ahorro ni capacidad de proyectar. Se habla de terminar con la casta, pero la casta no desapareció: mutó. Cambió de discurso, no de función.
La verdadera casta no es un partido. Es la lógica permanente de concentración del poder económico, con políticos de turno administrando esa lógica. Unos lo hicieron con discurso social, otros con discurso liberal. El resultado fue siempre el mismo.
Mientras tanto, los sectores estratégicos del país siguen funcionando sin control real del valor. Minería, agroindustria, pesca, energía. Recursos argentinos, renta que no queda en la Argentina. Exportaciones sin trazabilidad, precios opacos, pérdida sistemática de valor.
El litio es un caso paradigmático. Se exporta a valores inferiores a los de referencia internacional, se pierde renta y no existe un control integral del proceso económico. Se festeja inversión como si fuera desarrollo. No es desarrollo. Es un modelo extractivo que no integra valor local ni genera un impacto real en la economía nacional.
La agroindustria opera bajo una lógica concentrada. Pocos actores fijan precios, controlan exportaciones y capturan renta. El pequeño productor, el industrial local y el trabajador quedan atrapados en una cadena de valor que no controlan.
La pesca es un problema silencioso. Falta de control efectivo, recursos que se van sin dejar valor agregado ni empleo local. Y frente a todo esto, el Estado no traza, no mide y no muestra.
La política, en paralelo, se degrada a espectáculo. El Congreso discute pavadas, slogans, frases vacías. Diputados y senadores jugando a la política en redes sociales mientras no existe un debate serio sobre el modelo productivo ni sobre la arquitectura económica del país.
A esto se le suma un relato complementario que funciona como anestesia social: el turismo. “La gente se va de vacaciones”, dicen. Sí, se va. Pero la pregunta es cómo. La respuesta es clara: endeudándose. Tarjetas, cuotas, préstamos personales. Vacacionar es un derecho, pero cuando el descanso se financia hipotecando ingresos futuros, no es bienestar: es una válvula de escape psicológica frente a una economía que no cierra.
El turismo mueve economías regionales, nadie lo niega. Pero no puede usarse como indicador macroeconómico de éxito. Una economía sana se mide por ahorro, inversión, empleo y producción. Y ahí el diagnóstico es brutal.
La gente no ahorra.
La gente no accede a vivienda.
La gente no proyecta.
Y acá hay un mensaje directo para los jóvenes. Para los que votaron la libertad creyendo que la libertad es esto. Para los que todavía no vivieron lo suficiente como para ver el ciclo completo. Lo que hoy se presenta como libertad es apenas un conjunto de conceptos elegantes, pero vacíos de sustancia material.
Los que peinan canas saben muy bien que esto no es libertad. Porque se están quedando sin trabajo. Porque a partir de los 45 o 50 años quedan directamente excluidos del mercado laboral. No entran en la línea salarial. No los toma nadie. No hay protección real del Estado. No hay reinserción. No hay red. Quedan afuera.
Y los jóvenes tienen que entender algo fundamental: van a tener que sostener a toda esa masa crítica que se está quedando sin empleo. Padres, madres, tíos, generaciones completas que van a quedar fuera de la economía formal. Eso no es un problema ajeno. Es un problema estructural que se traslada en el tiempo.
La economía no es una foto. Es una construcción sistémica, una red de relaciones productivas, laborales y sociales que necesitan estabilidad. Y esto no está generando estabilidad. No hay estabilidad social. No hay estabilidad económica. No hay estabilidad productiva. No hay estabilidad de país. Y eso es grave.
Por eso los jóvenes no pueden mirar para otro lado. No pueden quedarse en el slogan. Tienen que empezar a exigir. Exigir trazabilidad económica. Exigir que se muestre qué se está haciendo, con quién y para quién. Exigir que la libertad deje de ser una palabra y empiece a ser una condición material.
Porque es muy fácil gritar “viva la libertad” cuando todavía tenés edad, energía y margen. Pero cuando los padres de esos jóvenes se quedan sin trabajo, cuando no pueden sostenerse, cuando nadie los toma, esa libertad se convierte en un problema colectivo.
Muchos se comparan con Estados Unidos. Pero estamos a años luz. Estados Unidos defiende su Constitución, defiende sus instituciones, defiende sus intereses estratégicos. No hay ingenuidad. Hay control, hay trazabilidad, hay Estado inteligente. Allá la bandera se defiende con estructuras. Acá la usamos para el fútbol, para el mate y para creernos vivos mientras el país se desarma.
El problema de fondo es simple y devastador: sin trazabilidad económica no hay soberanía. Sin soberanía no hay libertad real. Y sin libertad real, la democracia se reduce a una formalidad electoral sin poder económico detrás.
Mientras los mismos grupos sigan ocupando el Estado, mientras los anuncios no se traduzcan en empleo real, mientras el mercado interno siga siendo la variable de ajuste, mientras no se controle el valor de los recursos estratégicos, la Argentina va a seguir girando en el mismo círculo.
Con peronistas, con libertarios, con derecha o con izquierda.
Cambiarán los discursos.
No cambiará el resultado.
La Argentina no fracasa por falta de recursos. Fracasa porque naturalizó vivir sin control del valor. Y mientras eso siga en el ADN político e institucional, vamos a seguir repitiendo la misma historia.
Con voto.
Con bandera.
Con relato.
Pero sin país.